« Arqueología »
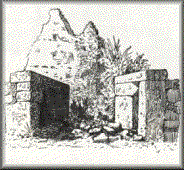
Al entrar en las calles de la ciudad de Huamachuco se advierte que los habitantes sacan de su sitio las piedras mejor labradas de Viracochapampa y las emplean en la construcción de las paredes de sus casas. Se ve también una gran cantidad de ellas, ya sea en los bordes de la acera que rodea el atrío, ya sea como zócalo de las columnas de madera que sostienen el techo inclinado de su veranda.
Llegado hacía el atardecer fuí a solicitar hospitalidad al señor Manuel Cisneros, anciano venerable y jefe de la principal familia de la provincia. Fuí recibido cordialmente por mi huésped, quien tomo cuidado, como quiere la hospitalidad bien entendida, primero de los animales, y después de su dueño. Mi mula de carga tenía el lomo ensangrentado, y daba lástima. El señor Cisneros me dijo que había quedado inutilizada por dos o tres meses al menos. Se hizo que la vendara un curioso, es decir un señor que no entiende de tales cosas más que cualquier otro, pero que se hace pagar por su trabajo y su talento.
Entretanto se había preparado la comida. El señor Cisneros presidío la mesa con una gravedad patriarcal, preguntando mientras me servía el chupe y el puchero, cual era el fin de mi viaje. Después de mis explicaciones, dijo que yo tenía mucho que ver en la zona. Se había enterado de que yo había dado un remedio contra la fiebre a una pariente suya en Cajabamba, y me estaba muy agradecido por ello. Se trataba aún de los mismos cinco gramos de quinina que me habían valido ya una hospitalidad tan encantadora en Cajabamba. Puso a su hijo a mis ordenes. Sería el quien me guiaría en las ruinas antiguas, de las que había dos grupos cerca de la ciudad y restos en la ciudad misma.
Después de la comida, que me supo deliciosa por las promesas que la sazonaron, nos instalamos en el umbral de la puerta, fumando los singulares cigarrillos del país, cuyo tabaco, negro como la pez, es enrollado en un papel que tiene la consistencia de la cartulina. Tuve allí, durante esa velada, una impresión imborrable de la vida apacible de un rico morador de las ciudades de la Sierra.
En medio del patio rodeado por una galería mis animales pastaban alfalfa, la sabrosa alfalfa de la cordillera. La patrona, mujer del propietario, y sus dos hijas, cosían bajo una puerta con los últimos resplandores del día. Una india cocía en un brasero la comida de los criados mientras que otra tejía, sentada en la veranda.
Al otro lado de la puerta cochera, abierta de par en par, se veía pasar por la calle a algunos arrieros con mulas cargadas de mercancías de la costa, a cambio de productos de la Sierra, y las esquilas resonaban alegremente en medio de los gritos e interjecciones de los conductores. Indias cargadas de leña, criadas con grandes ánforas de agua, seguidas de chicos traviesos, entraban en el patio.
En medio de todo ese movimiento y actividad se hizo escuchar el sonido de una campana. Era el ángelus. Hombres y mujeres se detuvieron al instante en su quehacer; la palabra comenzada expiró en los labios, y en un abrir y cerrar de ojos todos se prostemaron; sólo se quedó de pie, con la cabeza descubierta e inclinada, el señor Cisneros. No se oía más que el ruido de las quijadas activas de mis animales, los que, sorprendidos por el silencio, enderezaron las orejas.
Suena el último toque de campana, todo el mundo se levanta y desea alegremente buenas tardes al señor. El trabajo del día ha terminado, la señora y sus hijas se aproximan a nosotros. El viajero corre a cargo de la charla, pero su verbo está cansado como él, y pronto la conversación languidece y se apaga poco a poco; parece que todos se ocuparan de sus recuerdos. La noche es maravillosa, el cielo negro centellea con mil estrellas y una brisa ligera trae los sonidos del canto de los domésticos que bailan en el segundo patio... Ese atardecer me encontraba bajo el sortilegio de esa vida toda de tranquilidad, que envidiaba el filósofo griego, pero ese reposo poético, esa calma que no interrumpe ninguna tempestad, no se llama monotonía cuando se repite todos los días del año? ¿No se llama letargia cuando reina en una gran región, y sobre todo un pueblo? La calma chata en la vida es la negación del gran trabajo que da lugar al progreso.
 Retornar
Avanzar
Retornar
Avanzar